De inmediato su autoridad planteó un problema.
Desembarco en Accra (Ghana)
Mi hermano y yo habíamos vivido en una especie de paraíso anárquico casi desprovisto de disciplina. La poca autoridad con la que nos enfrentábamos provenía de mi abuela, una anciana señora generosa y refinada, que estaba fundamentalmente en contra de cualquier castigo corporal a los niños ya que prefería la razón y la dulzura. Mi abuelo materno, en su juventud, en Mauricio, había recibido principios más estrictos, pero sus muchos años, el amor que le tenía a mi abuela y esa distancia ensimismada propia de los grandes fumadores, lo aislaban en un reducto donde se encerraba con llave, justamente, para fumar en paz su tabaco en hebras.
En cuanto a mi madre, ella era la fantasía y el encanto. La queríamos y pienso que nuestras tonterías la hacían reír. No recuerdo haberla escuchado levantar la voz. Entonces teníamos carta blanca para hacer reinar en el pequeño departamento un terror infantil. En los años que precedieron a nuestra partida a África hicimos cosas que, con la distancia de la edad, me resultan, en efecto, bastante terribles: un día, instigado por mi hermano, trepé con él por la baranda del balcón (todavía la veo, nítidamente más alta que yo) para llegar a la canaleta que dominaba todo el barrio desde lo alto de los seis pisos. Pienso que mis abuelos y mi madre estaban tan espantados que, cuando aceptamos volver, se olvidaron de castigarnos.
Me acuerdo haber tenido crisis de rabia porque me negaban algo, un bombón, un juguete, o sea por una razón tan insignificante que no me marcó, tal rabia que tiraba por la ventana todo lo que caía en mis manos, hasta muebles. En esos momentos, nada ni nadie podía calmarme. A veces vuelvo a sentir la sensación de esas bocanadas de cólera, algo que sólo puedo comparar con la borrachera del eterómano (el éter que se hacía respirar a los chicos para sacarles las amígdalas). La pérdida de control, la impresión de flotar, y al mismo tiempo, una lucidez extrema. Fue la época en que también era presa de violentos dolores de cabeza, por momentos tan insoportables que debía ocultarme debajo de los muebles para no ver la luz. ¿De dónde venían esas crisis? Hoy me parece que la única explicación sería la angustia de los años de guerra. Un mundo cerrado, sombrío, sin esperanza. La comida desastrosa, ese pan negro del que se decía estaba mezclado con aserrín y que había estado a punto de causar mi muerte a la edad de tres años. El bombardeo del puerto de Niza que me había tirado al piso en el baño de mi abuela, esa sensación, que no puedo olvidar, de que me faltaba el suelo bajo los pies. O también la imagen de la úlcera en la pierna de mi abuela, agravada por las penurias y la falta de medicamentos. Estaba en el pueblo de montaña donde mi madre se fue a ocultar, debido a la posición de mi padre en el ejército británico y al riesgo de deportación. Hacíamos cola delante de un negocio y yo miraba las moscas que se posaban en la llaga abierta de la pierna de mi abuela.
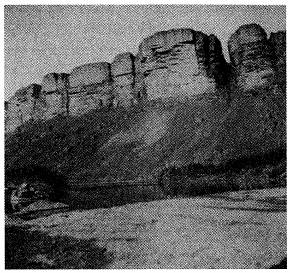
Hoggar (Argelia)
El viaje a África puso fin a todo eso. Un cambio radical: según las instrucciones de mi padre, antes de irnos, debí cortarme el pelo que tenía largo como los de un chico bretón, lo que tuvo el resultado de infligirme una quemadura en las orejas y de hacerme entrar en las filas de la normalidad masculina. Nunca más sufriría esas espantosas migrañas, nunca más podría dar libre curso a las crisis de cólera de mi primera infancia. La llegada a África fue para mí la entrada en la antecámara del mundo adulto.
De Georgetown a Victoria
A la edad de treinta años mi padre dejó Southampton a bordo de un carguero mixto con destino a Georgetown, en la Guyana británica. Las pocas fotos de él en esa época muestran a un hombre robusto, de aspecto deportivo, vestido de manera elegante, traje, camisa de cuello duro, corbata, chaleco, zapatos de cuero negro. Hacía ocho años que se había ido de Mauricio, después de la expulsión de su familia de la casa natal, un fatal día de 1919. En la pequeña libreta donde consignó los acontecimientos importantes de los últimos días pasados en Moka, escribió: "En la actualidad, sólo tengo un deseo, irme lejos de aquí y no volver nunca". La Guyana, efectivamente, era la otra punta del mundo, las antípodas de Mauricio.
¿Fue el drama de Moka el que justificó ese alejamiento? Sin duda, en el momento de su partida tenía una determinación que nunca lo abandonó. No podía ser como los otros. No podía olvidar. Nunca hablaba del acontecimiento que había sido el origen de la dispersión de todos los miembros de su familia. Salvo, cada tanto, para dejar escapar un relámpago de cólera.
Durante siete años estudió en Londres, primero en una escuela de ingenieros, luego en la facultad de medicina. Su familia estaba arruinada y sólo contaba con la beca del gobierno. No podía permitirse fracasar. Se especializó en medicina tropical. Ya sabía que no tendría los medios para instalarse como médico particular. El episodio de la tarjeta exigida por el médico jefe del hospital de Southampton sólo será el pretexto para romper con la sociedad europea.
La única parte amable de su vida, en ese momento, era el trato con su tío en París y la pasión que sintió por su prima hermana, mi madre. Las vacaciones que pasaba en Francia con ellos eran el regreso imaginario a un pasado que ya no existía. Mi padre nació en la misma casa que su tío, y uno tras otro crecieron allí, conocieron los mismos lugares, los mismos secretos, los mismos escondrijos y se bañaron en el mismo arroyo. Mi madre no vivió allí (nació en Milly), pero siempre oyó hablar de esto a su padre, formó parte de su pasado, por eso tenía el gusto de un sueño inaccesible y familiar (porque, en esa época, Mauricio estaba tan lejos que sólo podía soñar con ella). Mi padre y mi madre estaban unidos por ese sueño, eran los dos como los exiliados de un país inaccesible.
No importaba. Mi padre estaba decidido a irse y se iría. El Colonial Office acababa de darle un puesto de médico en los ríos de Guyana. Apenas llegó fletó una piragua provista de un techo de palmeras y con la propulsión de un motor Ford de eje largo. A bordo de su piragua, acompañado por el equipo, enfermeros, piloto, guía e intérprete, remontaba los ríos: el Mazaruni, el Esequibo, el Kupurung y el Demerara.
Tomaba fotos. Con su Leica con fuelle coleccionaba clichés en blanco y negro que representaban mejor que las palabras su alejamiento y su entusiasmo ante la belleza de ese nuevo mundo. Para él, la naturaleza tropical no era un descubrimiento. En Mauricio, en los barrancos, debajo del puente de Moka, el río Terre Rouge no era diferente de lo que encontraba río arriba. Pero ese país era inmenso y todavía no pertenecía totalmente a los hombres. En sus fotos aparecían la soledad, el abandono, la impresión de haber llegado a la orilla más lejana del mundo. Desde el desembarcadero de Berbice, fotografió la extensión color humo por la que se deslizaba una piragua, contra un pueblo de palastro cubierto de árboles enclenques. Su casa, una especie de chalet de tablas sobre pilotes, al borde una ruta vacía, flanqueada por una única palmera absurda. O también la ciudad de Georgetown, silenciosa y dormida en el calor, las casas blancas con los postigos cerrados al sol, rodeadas de las mismas palmeras, emblemas obsesivos de los trópicos.
Las fotos que le gustaba sacar a mi padre son las que muestran el interior del continente, la fuerza inaudita de los rápidos que su piragua debía remontar, impulsada por rollizos, al lado de escalones de piedra o agua en cascada, con las paredes sombrías de la selva en cada orilla. Las caídas de Kaburi, en el Mazaruni, el hospital de Kamakusa, las casas de madera a lo largo del río y los negocios de los buscadores de diamantes. Y, de pronto, una bonanza en un brazo del Mazaruni, un espejo de agua que centellaba y arrastraba a la ensoñación. En la foto aparecía la roda de la piragua que bajaba por el río, yo la miraba y sentía el viento, el olor del agua; a pesar del fragor del motor escuchaba el rechinar incesante de los insectos en la selva, percibía la inquietud que nacía al acercarse la noche. En la desembocadura del río Demerara, un sistema de poleas cargaba el azúcar demerara a bordo de cargueros oxidados. Y en una playa, donde van a morir las olas de la estela, dos niños indios me miraban, uno de unos seis años y su hermana apenas un poco mayor, los dos con el vientre distendido por la parasitosis, los cabellos muy negros cortados a la taza, al ras de las cejas, como yo a su edad. De su estadía en Guyana mi padre sólo traerá el recuerdo de esos dos niños indios, de pie al borde del río, que lo observaban haciendo alguna mueca a causa del sol. Y esas imágenes de un mundo todavía salvaje entrevisto a lo largo de los ríos. Un mundo misterioso y frágil donde reinaban las enfermedades, el miedo, la violencia de los buscadores de oro y de tesoros, donde se escuchaba el canto de la desesperanza del mundo amerindio que estaba por desaparecer. ¿Si todavía viven en qué se habrán convertido ese chico y esa chica? Deben ser viejos, cercanos al término de la existencia.