Nunca creí que existiera esa burocrática foto a la que había oído aludir, de pequeño tamaño. Quiero decir que se conservara en ninguna parte, o que se guardara, o que la tuviera mi madre Elena a quien tocó encontrarla, que la hubiera pedido en la cheka a los comisarios políticos del 36 y se la hubieran dado, cuando la edad de ella sería de veintidós años, la mayor de ocho hermanos pero aún también muy joven. Y cuando la descubrí casualmente, mucho tiempo después de su muerte, envuelta en un extraño trocito de raso con dos anchas listas de color rojo flanqueando otra de negro, y el raso metido en una cajita metálica de almendras de Alcalá de Henares junto con alguna otra foto ya no envuelta del hermano aún vivo y el carnet de la Biblioteca del Decanato de la Facultad de Letras y papeles varios de los años treinta cuidadosamente plegados para que cupieran todos (entre ellos un ingenuo poema callejero a Madrid coronado por la bandera de la República con su color morado, cuánto riesgo había corrido mi madre por conservarlo durante el franquismo eterno), mi impulso inicial fue no mirarla, la foto, y no pararme en lo que ya había avistado como un fogonazo o una mancha de sangre y reconocido nada más desdoblar la tela, lo había reconocido al instante aunque nunca lo hubiera visto y por lejos de mi memoria que estuviera en aquel momento el tan remoto y mortal episodio. Mi impulso fue cubrirla de nuevo con el pedacito de raso, como quien guarece de cualquier ojo vivo el semblante de un cadáver, o como si hubiera tenido repentina conciencia de que uno no es responsable de lo que ve pero sí de lo que mira, de que lo segundo puede rehuirse siempre —puede elegirse— tras la visión inevitable primera, la que es traicionera, involuntaria, fugaz, la llegada por sorpresa, uno puede cerrar los ojos o tapárselos con la mano en el acto, o volver la cara, o elige pasar velozmente una página sin detenerse en ella ('Pásala, pásala, que yo no quiero tu horror ni tu sufrimiento. Pásala, y entonces sálvate').
Hasta que me paré a pensar palpitante, y pensé entonces que si mi madre pidió y se llevó y conservó toda su vida la foto de la atrocidad, no fue a buen seguro por ningún sentimiento malsano ni para mantener vivo ningún rencor que habría carecido forzosamente de destinatarios concretos, pues nada de eso casaba con su carácter. Sino probablemente para poder cerciorarse, cada vez que le pareciera imposible y tan sólo un sueño que su hermano Alfonso hubiera muerto de tan mezquina manera y ya no fuera a volver a casa ni aquella noche de recorrer las calles y las comisarías y chekas ni ninguna otra tampoco. Y para que el elemento de irrealidad que acaba por envolver las pérdidas no transitorias no se adueñara del todo de sus imaginaciones nocturnas. Y quizá también porque dejar la foto en aquel fichero de muertes administradas habría venido a ser como dejar a la intemperie el cuerpo que jamás llegó a ver ni a saber dónde yacía, y no darle sepultura. Y en cuanto a destruirla más tarde, comprendo que eso tampoco lo hiciera, si bien estoy convencido de que jamás volvió a mirarla, y de que era seguramente para ni siquiera ponerse en el riesgo de verla por lo que la guardaba envuelta en aquel trozo de tela roja y negra, como un aviso o una señal disuasoria que la advirtiera: 'Recuerda que estoy aquí. Recuerda que soy aún, y que así es cierto que he sido. Recuerda que podrías verme, y que tú me has visto'. Y casi seguro que no la enseñó, esa foto, no lo creo. No a sus padres desde luego, no a su madre delicada y asustadiza siempre, sobrepasada siempre por los tantos hijos y por las continuas solicitaciones del marido, el padre, quien tan para sí la quería que casi la secuestraba; y no a él, no a aquel padre tan simpático como autoritario, francés de origen, y por cuya causa mi verdadero nombre no es Jacobo ni Jaime ni Santiago ni Diego ni Yago, que son todos el mismo, sino Jacques, que también lo es en su forma francesa y por el que sólo ella me ha llamado en la vida, mi madre, amigos parisinos aparte y si no me olvido de nadie. No, no se la mostraría a ellos aunque le tocara por fuerza comunicarles la noticia y contarles su descubrimiento, ni a los demás hermanos, más jóvenes todos e impresionables, y el único que no era esto último, el mayor de los varones que en edad iba tras ella, andaba escondido por la ciudad, cambiando sin cesar de domicilio a la espera de poder refugiarse en alguna Embajada neutral, o no alineada oficialmente. Tal vez sí la dejó ver a mi padre quién sabe si ya enamorado de entonces, o acaso la halló él mismo en la comisaría y la sacó del fichero con un estremecimiento y una maldición callada, y hubo de ser él quien se la enseñara a ella, lo último que habría querido. Pues creo que la acompañó toda aquella noche y el día, en su largo peregrinaje angustiado, y al final más desolado.
Casi lo peor de esa foto son los números y las etiquetas sobre el cuello y el pecho del muchacho ajusticiado sin delito ni culpa ni juicio, que fue y no fue mi tío Alfonso, o que lo habría sido. Un 2, y debajo 3-20, a saber qué significaban, qué método de improvisada clasificación se usaba para los muertos innecesarios sin nombre, fueron tantos a lo largo de años que nadie ha podido contarlos y todavía menos nombrarlos, tantos por la península entera, norte y sur
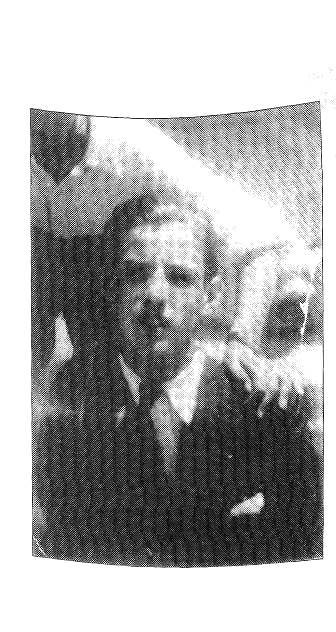
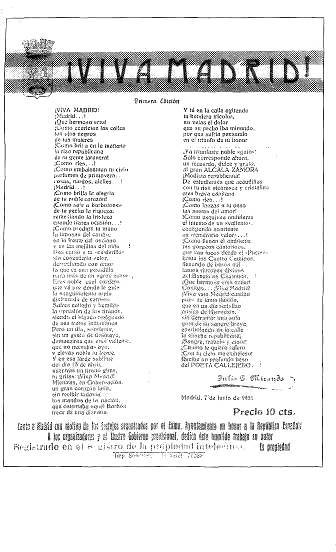
y este y oeste. Pero no, lo peor no es eso, y cómo podría serlo si hay manchas de sangre en el rostro joven, en la oreja la más extensa, de donde se diría que hubiera brotado, pero también en la nariz y en la mejilla y la frente y sobre el párpado cerrado izquierdo a modo de salpicaduras, y casi no parece su cara la misma que la del muchacho vivo de la otra foto que no estaba envuelta en raso, ese chico con su corbata. Lo más reconocible es lo que en ambas alcanza a verse de los incisivos centrales un poco salientes, y también esa oreja izquierda desde la que había sangrado el muerto, parece igual que la del vivo. Una mano amistosa se apoyaba sobre el hombro de éste, y quien quiera que fuese su dueño (remangada la camisa como la tenía yo ahora, mientras recogía), se había inclinado para posar y salir en la foto en cuyo cuadro no entró pese a todo, quizá era algún otro hermano suyo, de mi madre Elena y de mi tío Alfonso, él lucía de vivo un pañuelo en el bolsillo y se peinaba con la raya a la izquierda sobre su pico de viuda, según la costumbre predominante en aquella época y que aún duró hasta mi infancia, yo llevaba la raya también a ese lado, de niño, cuando era todavía mi madre quien nos peinaba con agua, a mí y a mis dos hermanos, y a mi hermana con mayores detenimiento y esmero su melena más corta o más larga, según los años (quizá su misma mano, pero entonces fraterna, había sido la responsable de peinar también al muchacho vivo, de más pequeño). Esa foto envuelta había vuelto a envolverla y guardarla después de verla y no querer verla y luego mirarla un poco, muy poco porque es difícil hacerlo y más aún es resistirla, nunca debería habérseme mostrado y yo no debo mostrarla a nadie. Pero hay imágenes que se quedan grabadas aunque duren un destello, y así me había sucedido con esa, hasta el punto de poder dibujarla con precisión de memoria y así lo hice de pronto, cuando ya había despejado la mesa de Wheeler y casi todo parecía intacto, y así les evitaba un disgusto doméstico a Peter y a la señora Berry cuando bajaran por la mañana, más temprano que yo sin remedio: debía de ser tardísimo, prefería seguir ignorando cuánto.
Así que ya lo creo que tuvo suerte mi padre, dentro de todo, al acabar la Guerra, cuando muchos de los vencedores pensaban sólo en desquitarse, de cosas como la de mi tío y aun de otras mucho peores, y también de los miedos pasados o de la frustración padecida o de las debilidades mostradas o de la compasión recibida, o de lo imaginario o de nada en numerosos casos —tan propicio el clima para la venganza, la usurpación, el resarcimiento, y para el cumplimiento increíble de los más quiméricos sueños del despecho y la envidia y la rabia—, y cuando algunos con más cerebro abrigaban otra idea más amplia y abarcadora, menos pasional y más abstracta, pero de resultados igualmente sangrientos al quererse llevar a la práctica: la de la eliminación total del enemigo, la del derrotado, y luego la del sospechoso, y la del neutral y el ambiguo y la del no fanático y la del no entusiasta, y luego la del moderado y el remiso y el tibio, y siempre la del que les cayó antipático.